El destino de Emi
[Recuerdos de Emi Rivero]
Fortaleza de La Cabaña, La Habana, dos de la madrugada, 22 de septiembre de 1961. Intrigados por un fuerte estruendo, la mayoría de los cien hombres de la Galera 16 se agolparon en la ventana de doble barra que daba al campo de ejecución, a cincuenta metros de distancia.
La gigantesca celda se llenó de gritos: “¡Monstruos!”
“¡Hijos de puta!” “¡Viva Cuba libre!”. Entonces nos enteramos: “¡Apunten!” “¡Fuego!”. Muchos de los ejecutados murieron con el nombre de Cristo en sus labios. Después de una ráfaga de fuego y el tiro de gracia, oímos el sonido de un camión que salía con un cadáver y volvía por otro.
Mi juicio acababa de terminar. Había estado en un grupo de sesenta y dos hombres y seis mujeres que habían presentado ante el Tribunal Revolucionario Número Uno en la Fortaleza de La Cabaña como el Caso Número 238 de 1961.
En la madrugada, cuatro personas del caso 238 habían sido asesinadas en el lapso de treinta minutos.
El proceso se había abierto a las ocho de la mañana en una de las grandes salas de reuniones de la fortaleza. Unas trescientas personas se apiñaron en la sala: los acusados y sus abogados, jueces y fiscales, soldados, periodistas, familiares de los acusados y miembros del cuerpo diplomático inglés. Un joven empresario británico, Robert Morton Geddes, estaba entre los acusados.
Una turba revolucionaria también estaba presente para hacer una demonstración “espontánea” contra los acusados, si resultase útil. En la multitud estaban mi madre y mi tía Gloria. Cuando entré me sonrieron para mostrarme su confianza, pero estaban horrorizadas por el dolor de tantos.
El tribunal estaba compuesto por su presidente, más tres hombres del Ejército Rebelde y un miembro de la milicia. Al presidente, el teniente Pelayo Fernández, le llamaban Paredón Pelayo. El fiscal, Fernando Flores, fue apodado Charco de Sangre.
Los primeros en declarar fueron los agentes del G2 que testificaron contra los acusados. Uno de los oficiales, presentado como el agente Idelfonso Canales, fue el interrogador cuyo comentario sobre el bolígrafo me perturbó tanto.
El agente Canales testificó que yo fui uno de los primeros en conspirar contra el Gobierno y que no pertenecía propiamente a este grupo, sino a otro que había sido sometido a juicio unos meses antes.
Después de los testimonios de los agentes, el tribunal interrogó a los acusados uno a uno. A cada acusado se le pidió, en primer lugar, que se declarara culpable o no culpable.
Algunos de los acusados impugnaron los cargos, otros dieron respuestas vagas.
Varias veces el presidente preguntó:
—¿Ratifica usted las declaraciones que ha hecho en el interrogatorio de la Seguridad del Estado?
—Sí, ratifico —el acusado respondía, pero esas declaraciones no eran reveladas en el juicio.
Entre los acusados estaba el hombre cuya delación sobre el apartamento de El Vedado había llevado a mi arresto.
Se llamaba Pedro Cuéllar. Después de compartir horas durante ese día, me lo encontré de nuevo en una de las grandes celdas, ubicados por la Seguridad del Estado.
Era obvio que nuestros anfitriones nos habían puesto juntos para observar nuestra relación y reunir más pruebas sobre nosotros.
En la celda, Cuéllar se había portado mal con los presos, mandoneándolos y diciendo que pronto se convertiría en un funcionario del Gobierno revolucionario. Nunca mencionó que esperaba esta recompensa por haberse convertido en soplón. Solo se hizo evidente en el juicio cuando testificó contra muchos otros hombres con un efecto devastador.
Sobre mí, sin embargo, Cuéllar no dio ningún testimonio. Por un golpe de fortuna, no recordaba quién era yo. En la celda yo le había ignorado, porque hacer otra cosa habría ayudado a nuestros captores y me habría metido en el mismo lío que Cuéllar estaba creando ahora para otros.
Cuando el juicio se interrumpió para el almuerzo, los visitantes trataron de acercarse a los acusados de forma natural. Los soldados les bloquearon el camino con groseras exclamaciones, pero mi madre los atravesó y se acercó a mí.
—¿Qué piensas? —dijo.
—Voy a ser ejecutado —le dije.
—¡No! ¡No! —exclamó—. Tu hermano dice que no debes decir ni una palabra.
Eso era noticia. Tal vez la vieja pensó que Adolfito estaba tratando de ayudar. Yo no lo creía. Estaba muy seguro de que iba a morir y muy seguro también de que él lo sabía.
Seguramente estaba preocupado de que yo hiciera una escena frente al juez que pudiera perjudicarlo.
Cuando llegó mi turno de testificar, me presenté ante el tribunal. El presidente había sido uno de mis compañeros de conspiración contra Batista; había existido amistad entre nosotros.
Cuando me hizo la pregunta ritual de si quería declarar, dije:
Ese día fui el único acusado que se abstuvo.
—Puede volver a su asiento —dijo el presidente.
Dentro de las limitaciones de su cargo, sentí que me estaba tratando con decencia.
Tan pronto como los testimonios terminaron, el fiscal hizo su alegato. Exigió la pena de muerte para seis de los acusados. Las esposas, parientes y amigos de esos hombres comenzaron a llorar.
El presidente golpeó repetidamente su mazo, ordenando silencio. La conmoción continuó durante varios minutos.
Sorprendentemente, el fiscal no pidió la pena de muerte para mí, sino una condena de treinta años de prisión.
Geddes, el acusado británico, recibió la misma sentencia.
Pero para el soplón, Cuéllar, el fiscal pidió la pena de muerte.
Con todas las sentencias anunciadas, el presidente preguntó si alguno de los acusados tenía algo que añadir a sus declaraciones. Cuéllar dio un paso al frente.
Arrogante y malvado como siempre, su voz tenía ahora un exagerado temblor.
Lleno de miedo dijo que el fiscal no debería haber pedido la pena de muerte para él, ya que el suyo era un caso especial.
El presidente respondió sin rodeos que el fiscal sabía lo que estaba haciendo.
Cuéllar, al parecer, fue uno de los pocos que no se dio cuenta de que el proceso había sido un juicio de espectáculo con todo preparado de antemano. La acusación, el veredicto y la sentencia venían del mismo lugar. Era justamente contra lo que nos habíamos rebelado, un Estado soberano en el que solo Contaba una opinión, y era lo que ahora nos mantenía en sus manos. Si el Estado quería que fuéramos a la cárcel, íbamos a ir a la cárcel.
Si el Estado quería que muriéramos, íbamos a morir.
Desde la sala del tribunal, los soldados y la milicia nos escoltaron hasta el patio dentro de la fortaleza. Mientras tanto, la turba revolucionaria nos lanzaba insultos.
Lo más inquietante fue la Multitud de niños pequeños imitando los gritos de los adultos y llevando ametralladoras de juguete. Eran novicios en la “Academia del Odio”.
Nos detuvimos en medio del patio y llamaron seis nombres, los condenados a muerte.
Fue un momento muy duro para todos nosotros. Los seis se subieron a un camión del Ejército que los llevarían a las celdas donde esperarían ser ejecutados. Mientras el camión se alejaba, uno de los condenados, Juan Rojas Castellanos, un excapitán del Ejército Rebelde que se había convertido en mi amigo en la cárcel, gritó:
“¡Rivero!”.
La despedida fue una sola palabra. Levanté mi brazo en respuesta.
En su camino al campo de ejecución, el camión se detuvo cerca de un puente donde se había reunido el público para ver las ejecuciones. En el grupo, había dos mujeres jóvenes.
Una de ellas dijo que quería irse, pero su amiga la detuvo.
—¡Quédate, no seas idiota! Las ejecuciones van a empezar en cualquier momento.
Los hombres del camión escucharon esa conversación y uno de ellos gritó:
—¡No se vaya, señorita! ¡Le daremos un buen espectáculo! Las jóvenes bajaron la cabeza.
A uno de los condenados, Rafael García Rubio, se le conmutó la sentencia en el último momento por treinta años. Fue él quien nos contó la historia.
Volví a la Galera 16 a eso de las diez y media de la noche. A pesar de que el silencio se ordenó como de costumbre a las nueve, muchos reclusos seguían despiertos. Yo había sido el único de la galera que había ido a juicio ese día. Los demás se habían quedado despiertos esperando mi regreso.
Aunque sabían que yo no era religioso, habían rezado el rosario por mí. Cuando entré, algunos de los hombres simplemente preguntaron si quería un chocolate caliente.
Lo prepararon rápidamente.
La mayoría de los prisioneros de la Galera 16 habían sido militares del Ejército de Batista o personas de alto rango en su régimen, esbirros, como fueron llamados desdeñosamente. Durante siete años había arriesgado mi vida tratando de derrocar un Gobierno que esos hombres sirvieron y defendieron.
Cuando me transfirieron a la Galera 16 me propuse ser amigo de ellos. Lo que era pasado, pasado era. Ahora teníamos ante nosotros un enemigo aún más terrible.
Los hombres habían respondido a mis propuestas.
Incluso aquellos que no se convirtieron en mis amigos fueron amables conmigo. La noche de mi juicio muchos de ellos habían rezado por mi vida y me conmovió su preocupación.
Después de las ejecuciones, muchos de nosotros permanecimos despiertos en silencio. Quizá inevitablemente, miré hacia mi pasado y las decisiones que había tomado: luchar contra el régimen de Batista y luego oponerme a la revolución cuando Castro la convirtió en un instrumento de su poder personal.
Aunque las esperanzas que había puesto en la revolución fueron ilusorias, sentí que mis decisiones se alineaban en un camino coherente, en una vida inteligente. Y estaba seguro de los aliados que había elegido en la última fase de la lucha. Para mí era inconcebible que los norteamericanos nos abandonaran o traicionaran.
Esta selección es de Hermanos de vez en cuando de David Landau. El libro, incluido todo el material que contiene, tiene copyright 2021 de Pureplay Press.
Todos los lunes, miércoles y viernes, Impunity Observer publicará fragmentos de Hermanos de vez en cuando hasta compartir una parte sustancial de la obra. ¡Sigan nuestras redes sociales en Twitter y Facebook para no perderse ninguna entrega!
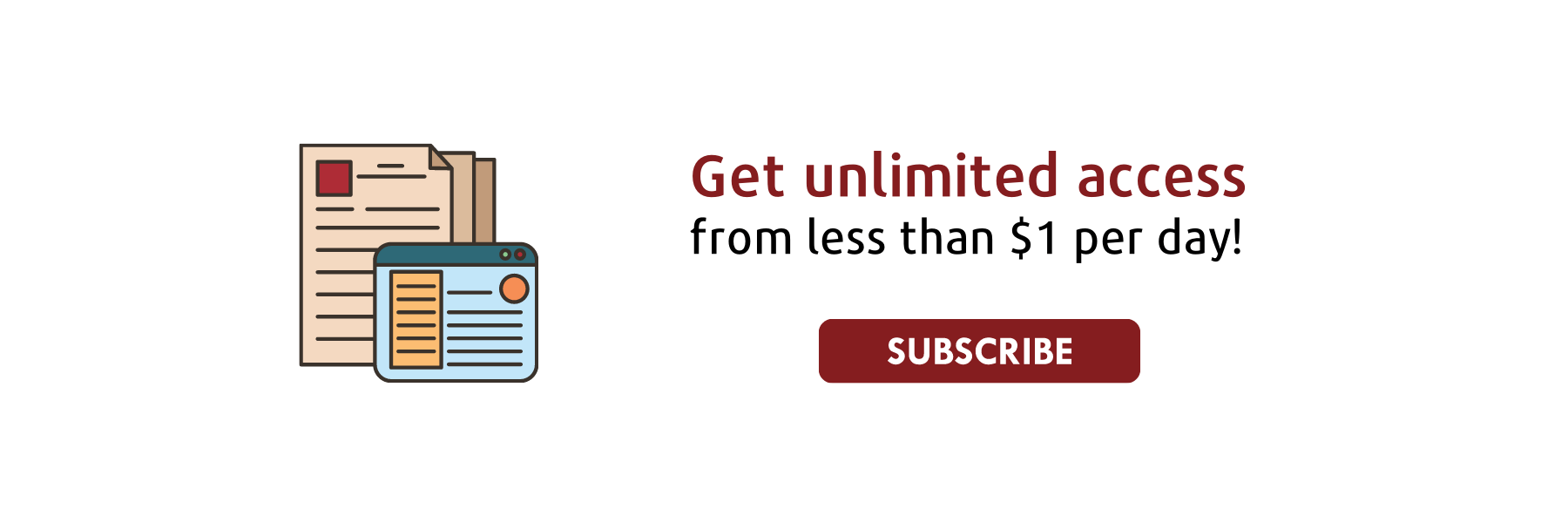 Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.


