Cuando lean los titulares del 8 de noviembre, estos dirán que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo son, respectivamente, de nuevo presidente y vicepresidenta de Nicaragua. Ortega iniciará su cuarto mandato consecutivo. Como líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), gobernarán por otros seis años. Sin embargo, hay que tener cuidado. Aunque seis años parece un límite constitucional, no es más que una sugerencia.
La constitución nicaragüense prohibió en su día la reelección de los presidentes y prohibió que los familiares ocuparan la vicepresidencia. No es descabellado pensar que la barrera de los seis años se levantará pronto. Hugo Chávez en Venezuela utilizó las mismas tácticas en su pregonado “socialismo del siglo XXI“.
La maniobra presidencial de instalar a un cónyuge como vicepresidente no ha funcionado en África. Cuando el dictador revolucionario Robert Mugabe lo intentó en Zimbabue, el partido que dirigía se lo impidió. Mugabe llevaba 37 años bien afianzado en el poder, pero la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) se opuso a la maniobra y lo echó.
Es difícil saber si los socialistas canadienses, estadounidenses y europeos sentían más admiración por el ZANU-PF en Zimbabwe o por el FSLN en Nicaragua. Lo que está claro ahora es que, entre los movimientos revolucionarios liberadores que los progresistas ensalzaron en los años 80, los sandinistas son, por mucho, más serviles a la dictadura que sus homólogos zimbabuenses. Si el servilismo a la tiranía escurridiza se convirtiera en un deporte olímpico, el FSLN sería el anfitrión de los juegos y ganaría la medalla de oro sin esfuerzo.
Ortega y Murillo son un dictador bicéfalo. Antes de las elecciones de 2006, purgaron y transformaron al FSLN en un vehículo familiar. Como dictadura de pareja, han establecido un nuevo estándar para las repúblicas bananeras. Nadie sabe qué podrían hacer los dictadores africanos para recuperar su reputada supremacía en lo políticamente ridículo.
Se podría conceder que Ortega-Murillo aún no han superado a los dictadores africanos en cuanto a su brutal violencia. Aunque no han alcanzado los niveles de Charles Taylor, Jean-Bédel Bokassa o Idi Amin, los sandinistas han demostrado que quieren ser competidores. Han abrazado el espíritu asesino de hombres fuertes que han alzado sus machetes contra la ciudadanía.
Durante el levantamiento espontáneo de 2018 contra su gobierno, Ortega-Murillo no dudaron en desencadenar la represión del Ejército sandinista, la Policía y los sabuesos rabiosos de sus propios paramilitares. Juntos, asesinaron a más de 300 ciudadanos, muchos de los cuales eran niños y transeúntes inocentes, y persiguieron, encarcelaron y expulsaron al exilio a varios miles más.
No fue suficiente. Temerosos de más protestas, los sandinistas promulgaron una legislación bajo el pretexto de la seguridad nacional que enorgullecería a cualquier dictador militar latinoamericano de los años 50. En virtud de la Ley 1055, por ejemplo, el bicéfalo dictador sandinista se otorgó amplios poderes para derogar a los partidos políticos opositores y perseguir a cualquiera por traición.
La pareja dictatorial controla plenamente todos los poderes formales: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral. Controla todos los medios de comunicación y ha acallado todas las voces independientes. Disfruta de un monopolio total de la violencia, y, aun así, les preocupa patológicamente la idea de perder.
De cara a las elecciones de noviembre de este año, aplicaron descaradamente esas leyes para acorralar a cualquier candidato potencial sospechoso de convertirse en amenaza. También han encarcelado a periodistas de medios alternativos y a empresarios que se niegan a inclinarse ante ellos. Un niño puede ver que, si las elecciones fueran un partido de béisbol, los sandinistas no permiten que los otros equipos tengan bates y guantes y han expulsado del estadio a sus mánagers, lanzadores y receptores.
La única institución independiente del país que no está totalmente bajo la bota sandinista es la Iglesia Católica Romana, a la que probablemente tampoco se le permita rezar por los otros equipos. Los matones sandinistas y la Policía suelen bloquear la entrada a los fieles en determinadas iglesias en las que la gente podría escuchar espantosos mensajes de esperanza y libertad. Estas restricciones podrían convertirse en algo más en las próximas semanas. En sus desplantes radiofónicos diarios, la vicepresidenta Murillo ha acusado regularmente a la Iglesia de promover intereses extranjeros y de fomentar la sedición contra el Estado.
Nadie, por tanto, necesita una bola de cristal para determinar con certeza quién ganará las próximas elecciones. Ninguno de los otros partidos y candidatos autorizados a figurar en las papeletas tiene posibilidades reales de derrotar a la pareja dictatorial. Ningún nicaragüense que emita su voto el 7 de noviembre tendrá la ilusión de poder cambiar el resultado predeterminado. La bestia bicéfala se ha asegurado de que no haya sorpresas.
Sea cual sea la reacción del pueblo pacífico de Nicaragua —y sea cual sea la respuesta entre los antiguos aliados sandinistas y los actuales partidarios en Canadá, Estados Unidos y Europa— el temor de Ortega-Murillo a perder el poder eleva la vara para la patética farsa política. Llámenlo socialismo del siglo XXI.
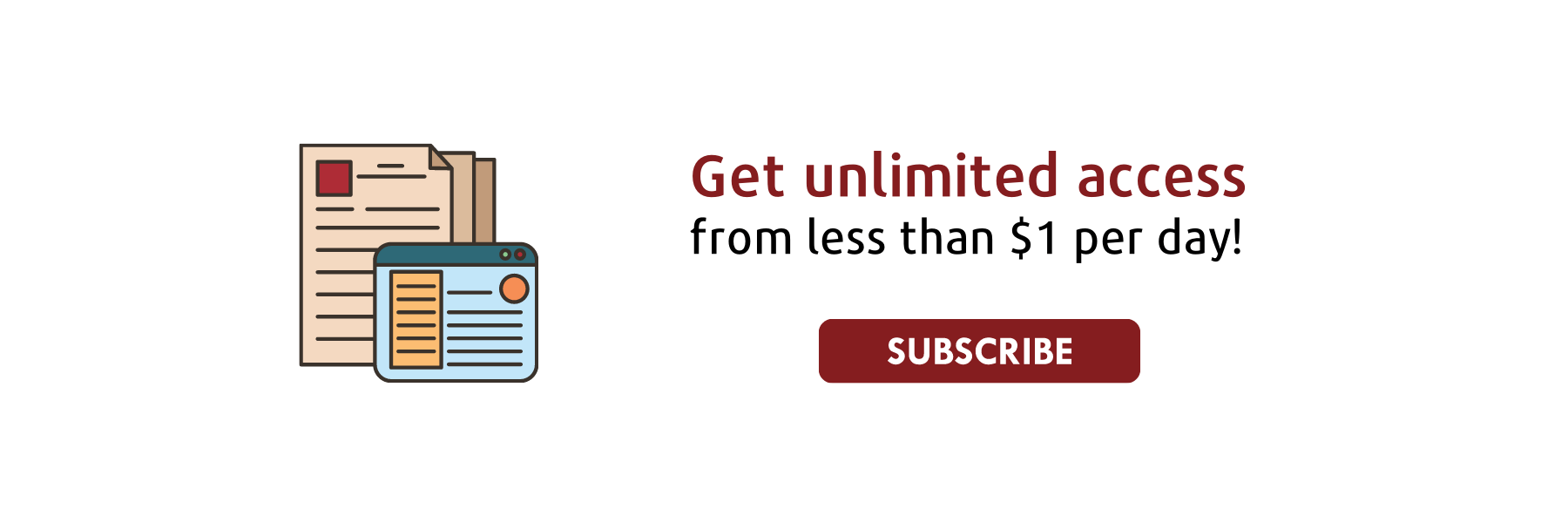 Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.

