Yo nací en Nicaragua, un país con una historia de violencia e insurrección. Nicaragua se encontraba en plena guerra civil cuando mis padres me enviaron a Montreal en 1979, una estrategia que efectivamente salvó mi vida. El invierno previo, mi madre me había enviado a quedarme con amigos en Ciudad de Guatemala mientras se disipaba la ola de violencia tras el asalto a la Asamblea Legislativa en Managua en septiembre de 1978.
Tan pronto volví al undécimo grado en febrero, me dijeron que debía partir pronto nuevamente. No estaba contento de dejar atrás mi tierra nativa, mi entrenamiento de atletismo, mis amigos y mi familia. Era un adolescente con simpatías marxistas. Mi abuelo materno, un conservador, me había dado materiales de lectura desde una tempranada edad que me indispusieron al régimen de Somoza. Irónicamente, el mismo abuelo estaba casado con un miembro distante de la familia Somoza, mi abuela.
En mi adolescencia, mis simpatías estaban con las guerrillas comunistas sandinistas, no con los conservadores, y mis padres temían que yo me uniera a las guerrillas en las montañas. En aquel tiempo, varios jóvenes no mayores que yo, algunos de los cuales conocíamos, habían hecho exactamente eso y habían muerto durante la primera ola de insurgencia armada en otoño de 1978. Sentía que estaba siendo obligado a partir.
Llegué a Canadá en la primavera de 1979. Al principio, vine con una visa de estudiante para mejorar mi inglés mientras aguardaba que la insurrección armada comunista, apoyada por los soviéticos y los cubanos, se disipara. Nicaragua era un peón en el tablero de la Guerra Fría, la cual se intensificaba con los desafíos de Ronald Reagan hacia los soviéticos. Pocos entre la generación de mis padres podían concebir en aquel momento que unos jóvenes guerrilleros comunistas que se hacían llamar sandinistas derrocarían al gobierno. Ellos adoptaron el nombre del criminal revolucionario Augusto Sandino, quien recorría las colinas del norte de Nicaragua, las Segovias, a finales de los años veinte y principios de los treinta.
Mi abuelo Navarro, y luego mi padre, había construido y explotado una finca y una plantación de café, La Parranda, dentro del departamento de Jinotega, al norte de la ciudad de Matagalpa, donde nací. Algunos de los fundadores y luego el alto comando de las guerrillas sandinistas también eran de Matagalpa. Al ser parte de la misma generación, mis padres conocían a Tomás Borge desde su infancia. Él se convirtió en el cofundador del Frente Sandinista por la Liberación Nacional (FSLN). Sabían quién era el más joven Carlos Fonseca, otro de los primeros integrantes del FSLN. Mi hermana mayor y Dora María Téllez iban a la misma escuela. Ella era una prominente guerrillera que más tarde en la vida se convirtió en disidente y ahora está siendo perseguida por el régimen.
En julio de 1979 las guerrillas ganaron y pronto vinieron a buscar a mi abuelo, a mi padre y a la mayoría de sus amigos. Mi padre había sido un partidario de Somoza y fue alcalde de Matagalpa a finales de los 60, una década antes de la revolución. Mis padres tuvieron sus propiedades expropiadas; mi padre fue encarcelado; y varios parientes fueron perseguidos, encarcelados y torturados. Algunos fueron ejecutados. En especial, mi tío Julio Fonseca, quien era comandante de un cuartel en la costa atlántica, fue arrojado vivo de un helicóptero sandinista. Estaba casado con mi tía Amelia, la hermana de mi padre, a quien Tomás Borge había intentando conquistar sin éxito en su adolescencia.
Mi entusiasmo inocente por la revolución socialista acabó con los muchos abusos, violaciones de derechos humanos y matanzas en manos de las guerrillas que supuestamente iban a liberarnos. Volvieron atrocidades más numerosas y peores que las que la gente luchó por liberarse. La venganza no es justicia. Los asesinatos y los abusos son asesinatos y abusos independientemente de quien los cometa. Rápidamente comprendí eso.
En poco tiempo, los sandinistas convirtieron al país en una versión de Cuba un poco más leve. Los barrios se organizaron con estructuras de espionaje para vigilar a los vecinos y controlar las cartillas de racionamiento de comida. Los revolucionarios nacionalizaron las industrias y la agricultura, crearon cooperativas improductivas y se distribuyeron la riqueza del país entre ellos. La participación política y las libertades eran solo concedidas a quienes propagaban la política sandinista; se estableció una policía secreta entrenada por la Stasi de Alemania del Este; y Nicaragua conformó el ejército más grande de la región y el más grande del hemisferio con relación a su población. Nicaragua se convirtió en una base militar soviética.
Sus políticas económicas eran abominables. El gobierno comenzó a imprimir dinero y pronto colapsó la economía nacional, empujándola a una espiral inflacionaria que devaluó la moneda 10 mil a uno. Nicaragua, que alguna vez fue el granero y el motor económico de Centroamérica, rápidamente se vio plagada de escasez de productos alimenticios básicos. Esta dura realidad observada desde Canada, donde me había convertido en un refugiado político de niño, me purgó de mis simpatías marxistas de mi juventud. Eso no evitó en aquel momento que canadienses ingenuos expresaran admiración por mi lugar de nacimiento. Muchos personajes entusiastas pero ingenuos me proferían discursos acerca de la creación del Hombre Nuevo en Nicaragua. Solemos escuchar que los jóvenes canadienses van a la universidad a perder su fe y convertirse en marxistas. Yo recuperé mi fe y me deshice de mi marxismo durante mis estudios universitarios de grado.
Canadá, entonces y ahora
Terminé asentándome en Canadá un poco por azar. La elección había sido tomada por mí ya en 1967. Mis padres visitaron Montreal durante la Expo 67 y se enamoraron de la ciudad. Mi madre entonces decidió que mi hermana mayor estudiara en Montreal, por lo que la enviaron al Loyola College (ahora Concordia University) en 1974–75. Cuando mis padres me sacaron del país a las apuradas en 1979, vine a vivir con mi hermana universitaria de veintitantos años.
No era totalmente conciente de lo que significaba estar en Canadá, pero parte de mi crianza fue en un hogar político, por lo que yo era un adolescente políticamente conciente. No me cayó la ficha de lo que significaba estar en Canadá hasta que los sandinistas tomaron el poder en julio de 1979.
Siendo un joven adolescente, no tenía expectativas formadas de Canadá, pero podía entender el valor de una sociedad pacífica a la luz de lo que había dejado atrás. A través de los años, sin embargo, aprendí a apreciar la tradición del derecho anglosajón y los valores del sistema de gobierno de Westminster. El imperio de la ley, en mi opinión, es el aspecto más importante de esa herencia británica.
La primera sorpresa sobre la naturaleza del poder en Canadá fue mi roce con el gobierno de Quebec del Partido Quebecois. Gracias a ellos no pude registrarme en la secundaria jesuita que quedaba a pocas cuadras de donde vivía mi hermana y cruzando la calle de su universidad. Fui obligado a ir a una secundaria francófona, que no era una tragedia para mí, ya que mis ancestros por el lado de los Génie parecen haber sido valones leales a los holandeses que migraron al Caribe, a las Antillas Holandesas, luego de que Bélgica rompiera con la corona holandesa. Yo esperaba aprender el idioma de parte de mis ancestros mientras vivía en Montreal, pero la ley que me obligaba a mí y a todos en mi “categoría” me dejó un sabor amargo. Terminé la secundaria en francés, y cuando tuve que ir al CEGEP, decidí continuarlo en francés. Amo el idioma francés. Me gusta hablar, escribir y leer en francés, pero nunca olvidé la experiencia de ser obligado por el gobierno de tal manera en un Estado libre y democrático.
Canadá ha cambiado enormemente desde mi llegada. Hace cuarenta años, los políticos renunciaban con vergüenza por romper reglas, violar leyes, ignorar la ética parlamentaria, incumplir promesas, o cuando se les descubría diciendo falsedades. Hoy en día, estos valores parecen pintorescos. La patriación de la Constitución canadiense en 1982 nos hizo un pueblo más litigante y devaluó las reglas implícitas en las mentes de los electores. Nos hemos vuelto menos comprometidos, más distantes, menos interesados y menos participativos de los asuntos públicos. Somos más susceptibles al miedo y la incertidumbre. La expansión del Estado de bienestar nos ha hecho más consentidos y más aversos al riesgo. Parece que aceptamos más la intromisión del gobierno en nuestras vidas, damos por sentado nuestras libertades y exigimos menos de la calidad de nuestros representantes. La Canadá de hace cuarenta años ya casi no existe.
La erosión de las libertades en Canadá
Son muchas las acciones y políticas gubernamentales que me preocupan y me recuerdan al país que dejé—muchas para citarlas todas, pero mencionaré algunas. En primer lugar, me sorprende cómo Jagmeet Singh, el líder del Nuevo Partido Democrático, pública y abiertamente glorifica a a la Revolución cubana. Lo mismo va para el primer ministro Justin Trudeau y su padre Pierre. Ellos, como muchos otros, están atrapados en el romanticismo de los revolucionarios, sus pronunciamientos altisonantes y sus preocupaciones reales o imaginarias de justicia, pero no comprenden sus tácticas sangrientas y sus antecedentes asesinos. Ignoran el alto costo de sufrimiento infligido por esas personas.
Las actuales propuestas de políticas federales para ejercer control gubernamental sobre contenidos en internet es una de las más extravagantes que he visto en Canadá. Muchas otras políticas y acciones son serias distorsiones y erosiones de las tradiciones canadienses de libertad: obligar a los agricultores del oeste a vender su trigo al gobierno a precios predeterminados; violar las jurisdicciones provinciales para imponer impuestos a poblaciones enteras; perseguir a mujeres inmigrantes mediante cortes de derechos humanos por rehusarse a manosear los genitales masculinos de personas que dicen ser mujeres; y el incendio impune de lugares de oración. El gobierno federal de Ottawa obliga a los residentes de Alberta a enviar miles de millones de dólares a jurisdicciones que activamente bloquean los recursos que generan el dinero que ellos codician.
Sin embargo, lo más dañino, me temo, ha sido las políticas en reacción a la COVID-19. Claramente, la imposición de restricciones tan amplias fue siempre una elección de política pública que no era necesaria a tamaña profundidad y escala. Los gobiernos han ultrapasado sus límites, violando las libertades más basicas, la peor de las cuales no fue internar forzosamente a la gente en “hoteles COVID” sino la restricción general de protestar contra las limitaciones de nuestros derechos, la cual fue respalada por cortes en Alberta y Nueva Escocia. ¿Se trataba de contener la propagación de la enfermedad? Otras protestas como las de Black Lives Matter o contra Israel —igualmente, si no más, probables de propagar la enfermedad— no fueron consideradas una amenaza al poder de aquellos que imponían las restricciones y por lo tanto no fueron perseguidas. La capacidad de oponerse y contestar las políticas gubernamentales es el oxígeno de las democracias liberales, y yo estaba desconcertado al ver la aplicación casi uniforme y acrítica de estas limitaciones por parte de autoridades electas, burócratas médicos, la policía y las cortes de nuestro país.
En alguno de estos niveles, yo hubiera esperado una resistencia mayor basada en la conciencia. Estoy profundamente decepcionado de mis compatriotas, especialmente mis conciudadanos de Alberta, por no resistirse a esos abusos decididamente. Deberíamos haber honrado mejor nuestro lema provincial: fortis et liber, fuertes y libres.
Me temo que los precedentes ahora establecidos por las políticas anti-COVID y la indiferencia ante dichos abusos dejarán un daño duradero en la libertad de este país.
El deterioro de la cultura de libre expresión
Me siento completamente libre de exteriorizar mis ideas y opiniones en Canadá. Por más de una década, he estado trabajando en lo que algunos de nosotros llamamos el movimiento por la libertad en en este país. He trabajado en cuadro distintas instituciones canadienses que aman la libertad, incluyendo una en la región atlántica. Pasé los previos veinte años enseñando en algunas universidades e irónicamente, las universidades fueron los lugares menos libres o más opresivos en los que he trabajado.
En una universidad privada, mi contrato terminó porque opiné sobre el linchamiento académico de uno de mis colegas en 2009. Es una larga historia, pero un grupo de profesores y administradores abiertamente conspiraron para despedir a un colega solo porque les desagradaba él y su forma de desempeñarse como académico. Este amigo era un socialista, si no un marxista, como muchos de los que querían crucificarlo y terminar su carrera. Era repugnante. El decano encontró una forma de cancelar mi contrato luego de que yo discretamente y en privado le dijera mi opinión sobre la farsa contra aquel excolega. Que él era un marxista no me importaba. Él era, y sigue siendo, un verdadero académico, un buen profesor; amaba a sus estudiantes y era un pensador meticuloso, siempre buscando la verdad que él veía en la evidencia frente a él. No era alguien que seguía a otros; pensaba por sí mismo y no le gustaba seguir modas que él creía eran perniciosas para la enseñanza y el aprendizaje.
El comportamiento de muchos de mis colegas fue reprehensible y, retrospectivamente, no estoy infeliz por haber sido expulsado. Yo reconocí la naturaleza salvaje del linchamiento. Había visto al colectivismo mostrar su fuerza y ejercer el poder para imponer una forma de ver y hacer las cosas, así como la reacción de la mediocridad intelectual al ser desafiada por la excelencia de uno y otros pocos. Este es, y sigue siendo, el comportamiento normal en la Nicaragua sandinista. Fue una mala experiencia, pero agradezco al decano que me liberó de seguir en medio de dichos colegas.
Desde entonces, la situación en las universidades se ha deteriorado aún más: la cultura de la cancelación ha explotado, los estándares académicos han caído; ahora se crean “espacios seguros” para proteger a estudiantes de visiones contrarias, se imparten e imponen líneas específicas de pensamiento ideológico, ya sea el ambientalismo o las varias ramas de justicia social. Lo peor de esto es la emergente imposición del pensamiento racial.
Dicho esto, soy lo suficientemente optimista para ver que quedan suficientes gérmenes de la libertad en Alberta para fortalecer la decisión de revertir estas tendencias. Sin embargo, se requiere una ciudadanía participativa con la voluntad de enfrentarse al cercenamiento de sus libertades, a los designios intrusivos y expansivos de las burocracias gubernamentales y a políticos bienintencionados. Canadá sigue siendo un país decente donde las personas pueden prosperar, asumiendo no más confinamientos, pero siempre puede mejorar.
Lo que los jóvenes canadienses deben saber sobre el socialismo
Tras haber sido un joven con simpatías hacia las aspiraciones socialistas, yo he tenido el lujo de reflexionar sobre estos asuntos. He concluido que las promesas del socialismo son atractivas porque todos deseamos la justicia y la igualdad. ¿Qué podría haber de malo en ello? Pero, en esa edad, raramente pensamos cómo llegaremos allí y si es siquiera posible o deseable. Todos podríamos aprender de la sabiduría de Milton Friedman, el economista libertario ganador del Premio Nobel, quien nos desafió a evaluar ideas y políticas por sus resultados y no por sus intenciones.
Mi experiencia directa con el socialismo es limitada, pero puedo tomar la experiencia indirecta de parientes en mi país de nacimiento. El socialismo revolucionario nunca es como se lo promociona ni tampoco lo es su llamada variante progresista. Mi única experiencia personal con el socialismo es la decepción de que todo lo bueno presentado como ideas de redistribución y justicia resultó en mayores abusos e injusticias. La familia Ortega-Murillo, la que gobierna Nicaragua, es una de las más ricas del país. Daniel Ortega no tenía educación formal ni un centavo en los bolsillos cuando llegó al poder con un precario uniforme camuflado, botas andrajosas y un rifle AK-47.
Dado el ingreso promedio de sus compatriotas, él tendría que vivir varias vidas para acumular la riqueza que ahora posee. Entonces, sí hubo redistribución de la riqueza. Él y sus aliados cercanos se quedaron con las propiedades y los bienes de a quienes se los arrebataron, y algo de eso llegó a los pobres. Nicaragua es ahora más pobre de lo que era antes de su toma del poder, y el país a veces compite con Haití por el país más pobre del hemisferio. Nicaragua cambió opresores de un color o ideología por otros. Miles de decenas de vidas fueron desperdiciadas en una docena de años de guerra fratricida para hacer un cambio que dejó al país peor parado. Es una verdadera tragedia. El cambio no siempre resulta en una mejoría, como los progresistas ingenuamente creen.
Cuatro décadas después, Nicaragua se ha convertido en una prisión para todos aquellos que no se benefician directamente del régimen. No hay libertad de prensa, libertad de expresión, derechos de propiedad, derechos humanos, seguridad personal y la lista sigue. Mientras escribo esto, desde mayo de 2021 los sandinistas han secuestrado y desaparecido a más de treinta líderes comunitarios y posibles candidatos presidenciales —ni siquiera candidatos efectivos— que pudieran representar una amenaza en las “elecciones” que se llevarán a cabo a principios de noviembre de este año.
El supuesto benevolente gobierno sandinista que Pierre Trudeau, Joe Clark, Brian Mulroney y muchos canadienses ingenuamente apoyaron se ha convertido en uno de los más nefastos clubes políticos del planeta. La variante sandinista del socialismo se ha convertido en tal bochorno para la Internacional Socialista que tres años atrás finalmente la expulsaron de su hermandad socialista.
Los resultados del socialismo sandinista son espantosos y han contribuido a un sufrimiento inmenso: gente encarcelada y torturada, cientos de miles de desposeídos y convertidos en refugiados en el exilio y decenas de miles de muertos. Alrededor del 30 % de los nacidos en Nicaragua hoy viven en el exilio. El equivalente en el contexto de este país sería que 11 millones de canadienses se vieran obligados a vivir en el extranjero por la agitación política. Este es el legado del socialismo sandinista, que continúa y tiene el potencial de ser mucho peor. Me temo que hay más daño por delante mientras los sandinistas injertan a la familia Ortega-Murillo como una dictadura dinástica en el Estado nicaragüense.
Subrayo: el socialismo, como todas las acciones y las ideas, debe ser juzgado a la luz de la aplicación de sus ideas y políticas y no exclusivamente por sus intenciones declaradas. Esto se resume en la sabia expresión popular de que el camino al infierno muchas veces está empedrado de buenas intenciones.
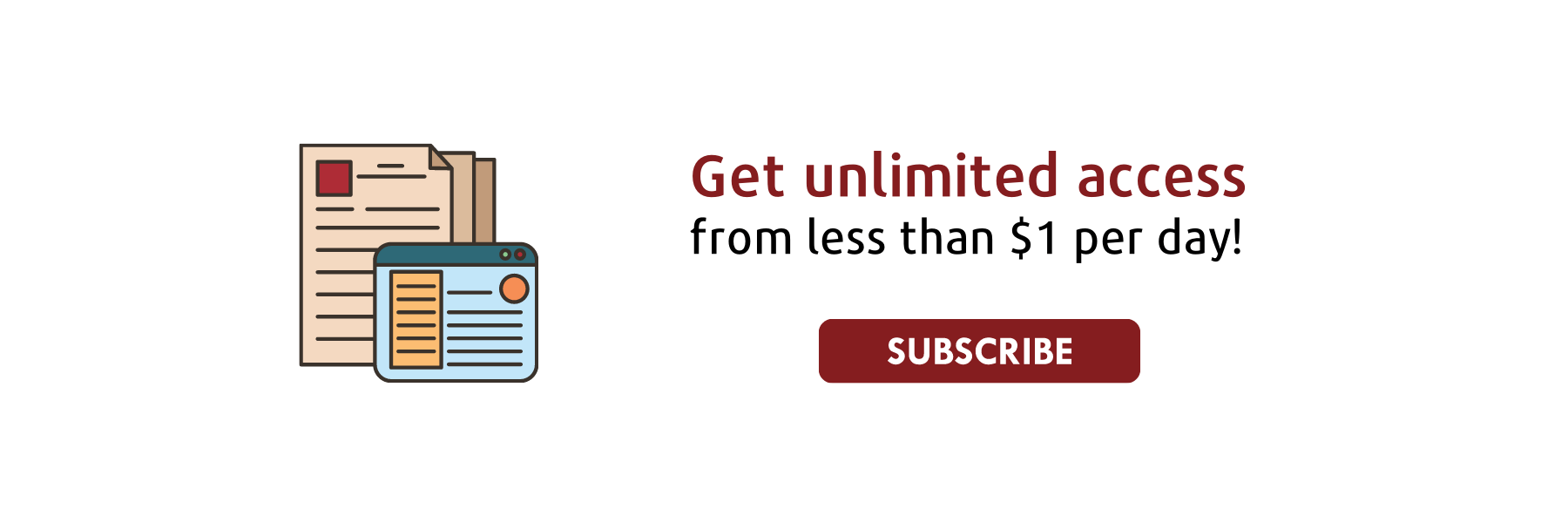 Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.

